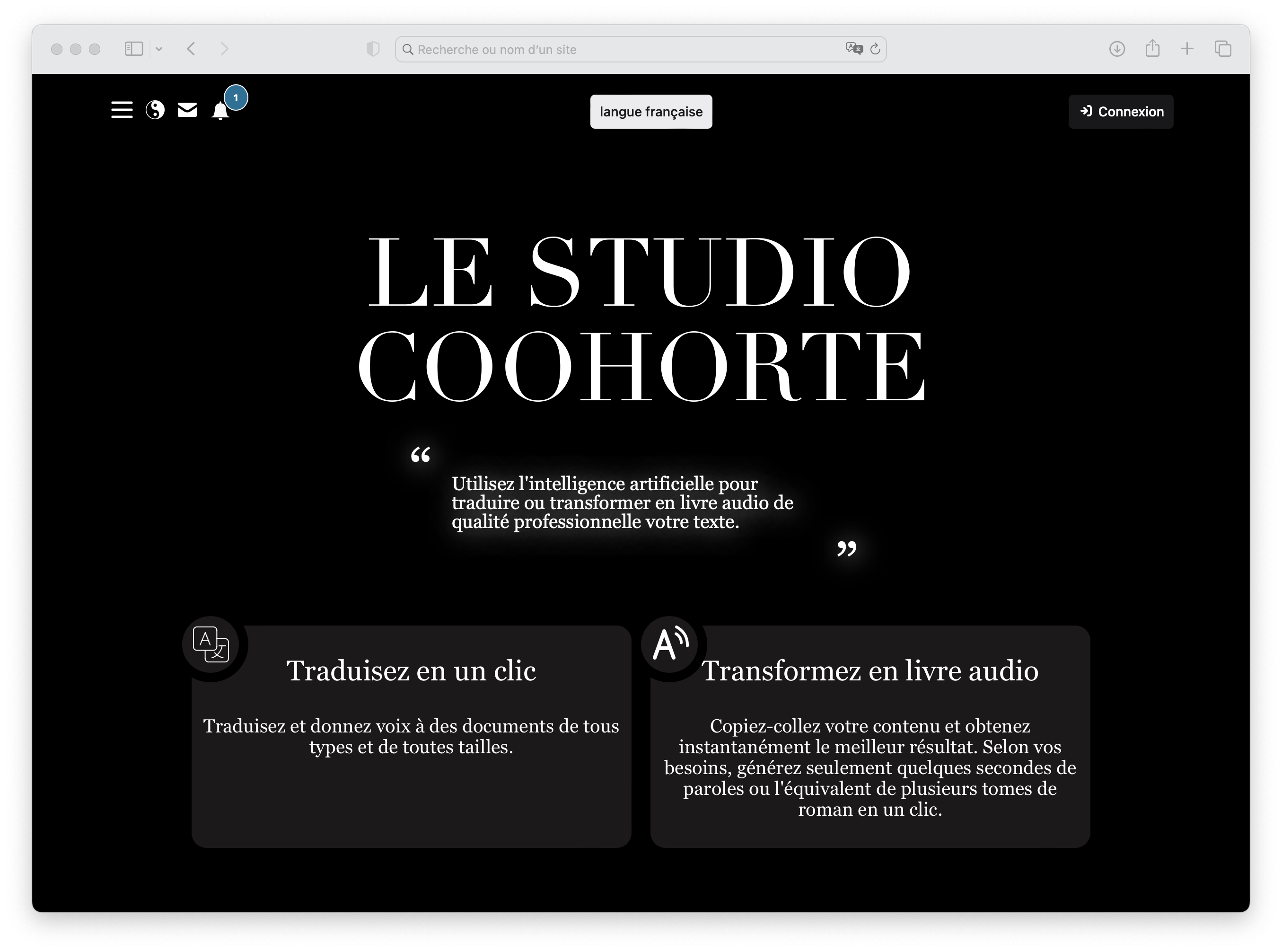El Hombre Araña
¡Maldita sea! El octogenario había estado dando vueltas en la cama durante varias horas, incapaz de dormir. Y justo cuando parecía que iba a llegar pronto, su vejiga lo devolvió a la vida de vigilia. Solo en su cama, así como en su vida, suspiró.
Cuento fantástico
Seth Messenger
¡Maldita sea!
El octogenario había estado dando vueltas en la cama durante varias horas, incapaz de dormir. Y justo cuando parecía que iba a llegar pronto, su vejiga lo devolvió a la vida de vigilia. Solo en su cama, así como en su vida, suspiró. Christophe dudó un momento en intentar la aventura de quedarse dormido con sus ganas de adormecerse, pero la idea de tener que lidiar con las probables consecuencias en unas pocas horas lo disuadió. Resignado, luchó por levantarse de la cama, haciendo una mueca cuando su osteoartritis le vino a la mente, persiguiendo a Morfeo fuera de su alcance, probablemente por el resto de la noche. En el claroscuro de una luna llena que bañaba la habitación, no necesitó iluminarla para cumplir su misión. El orinal no estaba muy lejos, listo para manejar lo que el anciano se negaba a llamar incontinencia, pero prefería llamarlo el envejecimiento normal de una función.
El pequeño asunto había terminado, cuando sintió que algo le hacía cosquillas en la pierna. Impulsado por un reflejo estúpido e incontrolado, su mano golpeó con toda la velocidad y precisión de la que todavía era capaz de hacer sobre la cosa. Al instante se arrepintió de sus acciones, pero demasiado tarde.
A sus pies y a los de la orinal, bajo los fríos y clínicos rayos de la luna, una forma pequeña, oscura y enroscada ya no se movía. Una araña.
Completamente despierto ahora, se arrepintió de su gesto instintivo. Le gustaban las arañas y, por lo general, se contentaba con llevarlas al sótano o tirarlas. Ayudaron a proteger la casa de otras plagas, como moscas y mosquitos. Cuando terminaron los remordimientos, porque Christophe no era hombre de compasión, se quedó asombrado. Esto se debe a que las arañas no estaban acostumbradas a trepar sobre las personas. Por el contrario, evitaron el contacto. Sin duda, concluyó, ella había comenzado a tejer una red en la oscuridad a través de la cual él se había levantado mientras se levantaba.
Lo siento, pequeña, pensó. Y volvió a la cama. Pero, por supuesto, no durmió toda la noche.
Temprano en la mañana, cansado de dar vueltas en la cama en vano, se levantó con un hermoso sol de verano y esta vez hizo el esfuerzo de ir a su baño para honrar un inodoro real. Aprovechó la oportunidad para vaciar el contenido de su ayudante de campo nocturno. Si todavía hubiera tenido pareja, o parientes cercanos, probablemente le habrían dicho que debía consultar. Y sin duda los habría escuchado. Pero a los ochenta y seis años, Christophe era un viejo soltero que no tenía hijos. Él mismo era hijo único. Con él se extinguiría todo un linaje humano, lo que le entristeció un poco. Sobre todo cuando pensaba en sus padres, que se habían ido durante varias décadas, a los que le hubiera encantado regalar nietos. Pero la vida lo había querido de otra manera para él, eso es todo. Y hoy el anciano era lo que se llamaba un ermitaño. No lo había elegido, no realmente. Esto había sucedido de forma natural, gradualmente a lo largo de los años. Había vivido su vida, amado, había sido amado, había tenido amigos. Y entonces sus amores se habían perdido, sus amigos habían sido alcanzados por el tiempo y la enfermedad. Era el único que quedaba. Y su vejiga del tamaño de un guisante.
Con el orinal vacío, se preparó para realizar sus abluciones en el fregadero, agachándose para abrir el grifo y salpicarse la cara. Al precio del agua, y con su pequeña pensión, reservaba las duchas para los días buenos. Y una vez al año incluso se permitía bañarse. Cuando extendió la mano y se inclinó sobre el fregadero, de repente retrocedió instintivamente.
En el orificio de desagüe, algo se había movido. Esperó unos momentos y vio aparecer una araña del ático, que parecía salir del desagüe.
Decididamente, estos pequeños bichos habían decidido cambiar sus hábitos, se dijo a sí mismo. Luego la tomó con cuidado en su mano y abrió la ventana para liberarla en el jardín. Encontraría el camino de regreso a un sótano o a un ático por su cuenta, pensó para sí mismo.
Era un día hermoso.
Probablemente haría mucho calor al final de la mañana, pero por ahora el aire todavía estaba fresco y húmedo por el rocío. El anciano respiró alegremente y salió de su porche con paso poco elegante pero resuelto para dirigirse a la aldea más cercana, a cuatro millas de distancia. A pesar de su edad y de su artrosis, Christophe siempre había sido y seguía siendo un buen caminante. En apenas una hora, el octogenario llegaría a la panadería y quesería de la plaza del pueblo.
Cuando se fue, no se molestó en cerrar la puerta. La vieja casa de labranza, heredada de sus padres, no tenía nada que pudiera ser robado. Ni siquiera tenía un televisor o una computadora. Solo libros viejos y polvorientos y un lector electrónico barato, la única concesión que hizo a la modernidad con su teléfono inteligente y una conexión a Internet para pedir algunos comestibles de vez en cuando, o descargar nuevos libros electrónicos.
Mientras sus pasos lo guiaban por los caminos rurales de Creuse, saboreaba los olores y el silencio de su campo. Su vecino más cercano estaba a más de una milla al sur. Su casa de campo poseía todas las hectáreas en un radio de más de un kilómetro. Incultos durante años, en su mayoría habían vuelto al estado de naturaleza. Prados salpicados de arbustos y hierbas altas. Sólo los caminos locales que atravesaban su finca eran mantenidos por la intercomunalidad que venía a despejarlos una vez al año. Christophe tenía el increíble lujo de vivir en un mundo sin vecinos, sin coches, sin contaminación del aire. Hacía casi veinte años que no tenía un vehículo. Y no se lo perdió en absoluto. Tampoco lo hacen los aparatos tecnológicos como televisores o computadoras. Según él, los medios de comunicación sólo servían para despertar deseos estériles y deseos inútiles.
La verdad es que no te pierdes lo que no ves, se dijo a sí mismo. Sin duda, podrías estar más contento con él, o al menos de otra manera. O tal vez no. Sea como fuere, hacía muchos años que había aprendido a apreciar lo poco que le quedaba. Ya no tenía ningún deseo de posesión, de conquista. Estaba contento con los momentos presentes, siempre estando ahí. Simplemente estaba viviendo.
Mientras se dirigía a su propio ritmo hacia el pueblo, notó las telarañas en todos los arbustos a lo largo del camino. E incluso en la parte superior de los postes de suministro eléctrico y telefónico. Le pareció que había muchos más de lo habitual.
—¡Buenos días, señor Malveau! —dijo el quesero con tono tónico—. »
—Buenos días, joven —respondió Christophe divertido—. El quesero tenía más de sesenta años, pero ese había sido su ritual durante muchos años. Es uno de esos pequeños placeres de la repetición que hacen que la vida social sea simple y fluida.
"¿Como siempre? Dijo el hombre con una sonrisa cordial.
Christophe asintió antes de añadir:
Si el Beaufort ha llegado, me gustaría que me dieras también una buena parte, por favor.
Fue. Christophe observó pacientemente cómo el joven preparaba la tabla de quesos que disfrutaría en los días venideros. Al pasar por la caja, le entregó su tarjeta de crédito al hombre, quien de repente se rió, antes de agregar:
—Vamos, tengo la impresión de que tú también has sido invadido —dijo con su habitual buen humor—.
Christophe no entendía. Siguió la mirada del quesero en su manga, extendida hacia la caja. Un hermoso espécimen de araña de techo caminaba estoicamente a su alrededor. Con el mismo estoicismo, lo recogió en su mano y fue a soltarlo frente a la entrada de la tienda antes de regresar al cajero:
"Efectivamente", dijo con una sonrisa, "se ve bien".
"Eres como yo, te gustan. ¿No es así? La mayoría de la gente les tiene miedo, pero los que encontramos son inofensivos. No estamos en Australia. Mi esposa, por otro lado, la habrías escuchado gritar esta mañana en el baño... ¡Era como si hubiera descubierto al mismísimo Jack el Destripador detrás de la cortina de la ducha! »
Y se rió a carcajadas y francamente.
A Christophe le gustaba. En realidad no era un amigo. Pero a él le gustaba.
En el camino de regreso, dio un pequeño rodeo por la plaza del pueblo.
En los marcos de las ventanas y en las persianas, la invasión sí estaba presente. Aquí más que en casa. Sin duda, la consolidación de las viviendas había fomentado el fenómeno. Lienzos de todos los tamaños iluminaban todos los ángulos auspiciosos, dando al pueblo la apariencia de un pueblo fantasma. En el centro de la plaza, la fuente no fue la excepción. Cientos de arañas se habían instalado allí, aprovechando la humedad. Habían cruzado sus redes en una compleja red cuyas sutilezas eran difíciles de captar. Una verdadera obra de arte natural.
Es cierto que le gustaban las arañas.
A menudo le habían dicho que no era natural. Y a menudo se había preguntado por qué no era como la mayoría de la gente con respecto a ellos. Con el beneficio de la retrospectiva, finalmente lo había descubierto. Las arañas que conocía simplemente tejían una telaraña y luego esperaban a que la presa se perdiera en ella. Algunos tipos de interiores podrían esperar en una esquina del techo durante varios años. Nunca atacaron, sino que esperaron a que la naturaleza les diera lo que necesitaban. Al final, estaba contenta con lo que tenían. Y ayudaron a limpiar el ecosistema, a mantener los hogares sanos. Christophe vio en esta filosofía de vida algo con lo que podía identificarse. Una cierta forma de sabiduría. Probablemente por eso le gustaban.
Al regresar de su viaje al pueblo, Christophe encontró el interior de su casa algo cambiado.
Los invitados se habían mudado en su ausencia. En casi todos los rincones de la pared. Debajo y entre los muebles. En definitiva, allí donde la configuración espacial lo permitiera. No cabía duda de que el octogenario ya no estaba realmente solo.
El mediodía estaba en pleno apogeo y el sol calentaba ahora con dureza el campo. Así que el hombre decidió dejar las ventanas abiertas de par en par, pero bajar las persianas para mantenerse fresco. Y también para complacer a sus invitados, que seguramente preferían la oscuridad al calor de un brillante sol de verano.
Luego se acomodó en su silla de lectura.
Pero no abrió su lector electrónico. Observó, disperso en la oscuridad que lo rodeaba, esta nueva civilización emergente. Esta colonia de arácnidos que parecía haberse apoderado pacíficamente de su casa, pero también del pueblo. Y probablemente el resto del país. ¿Multitudes?
Sí, serenamente, los observaba.
Acechando en su manto de oscuridad y silencio, no se movieron.
Estaban contentos con lo que tenían. Estaban esperando.
Y el anciano también. En buena compañía.
Seth Messenger, terminó en Poissy el siete de marzo de dos mil veinte a las mil cuarenta y ocho.